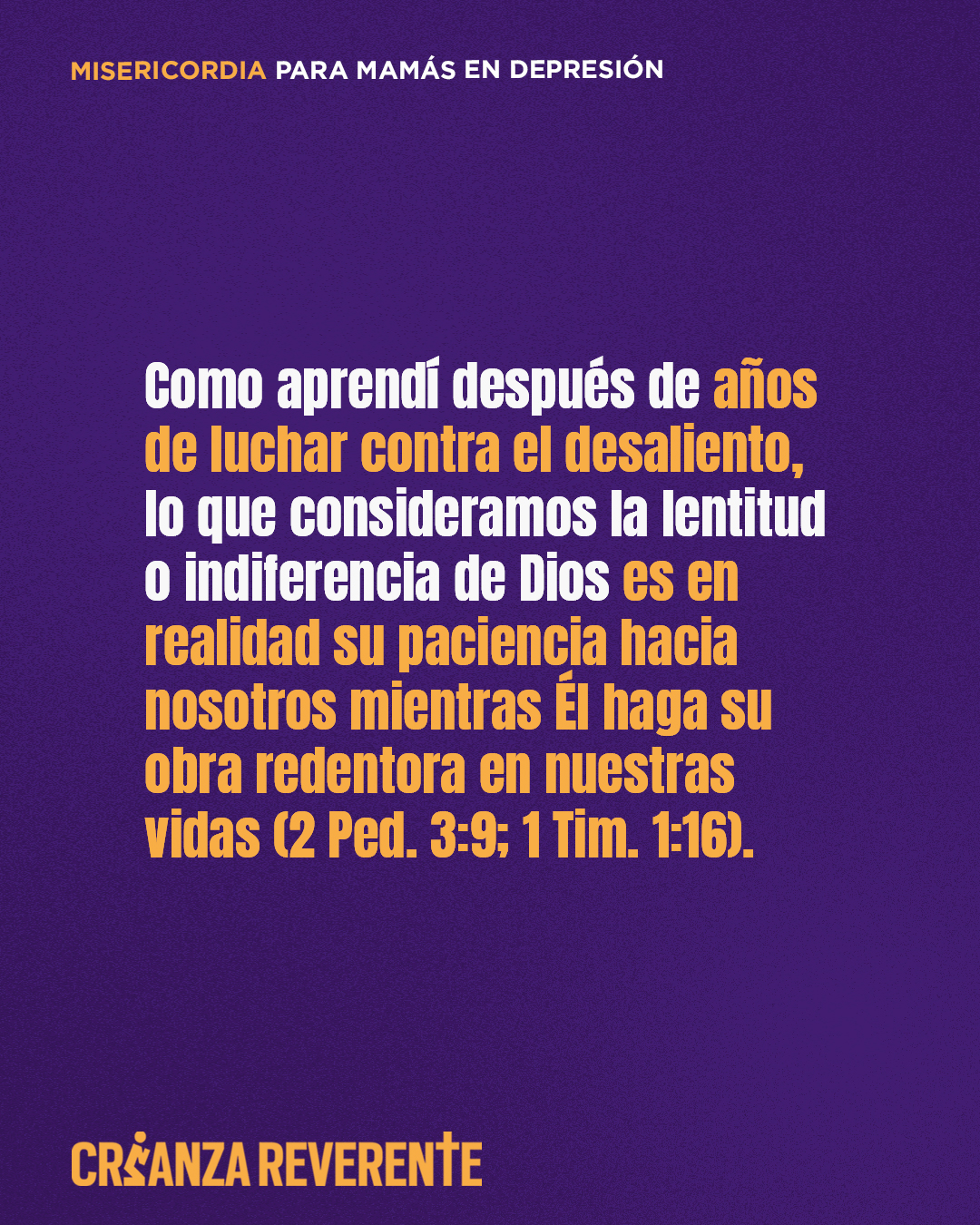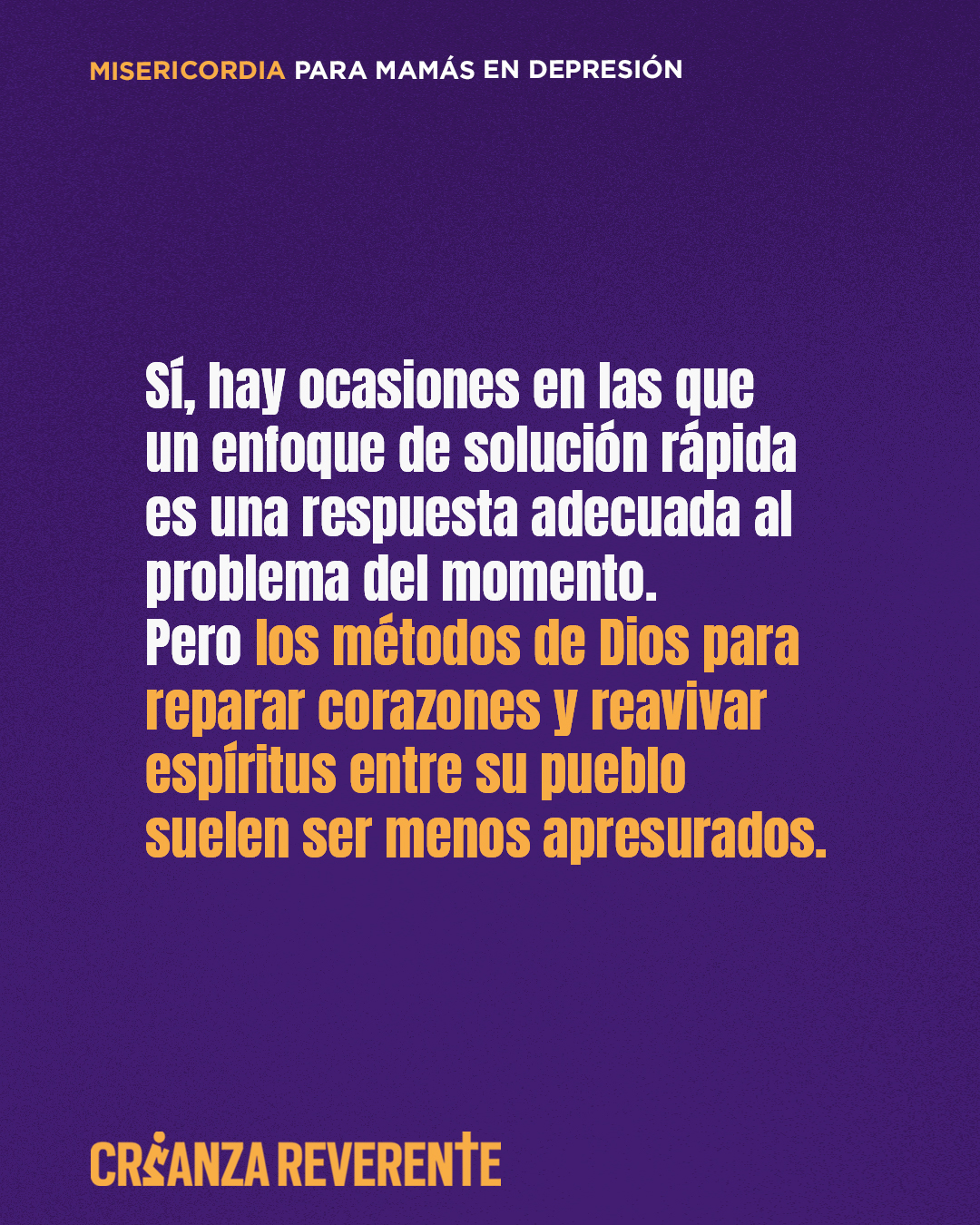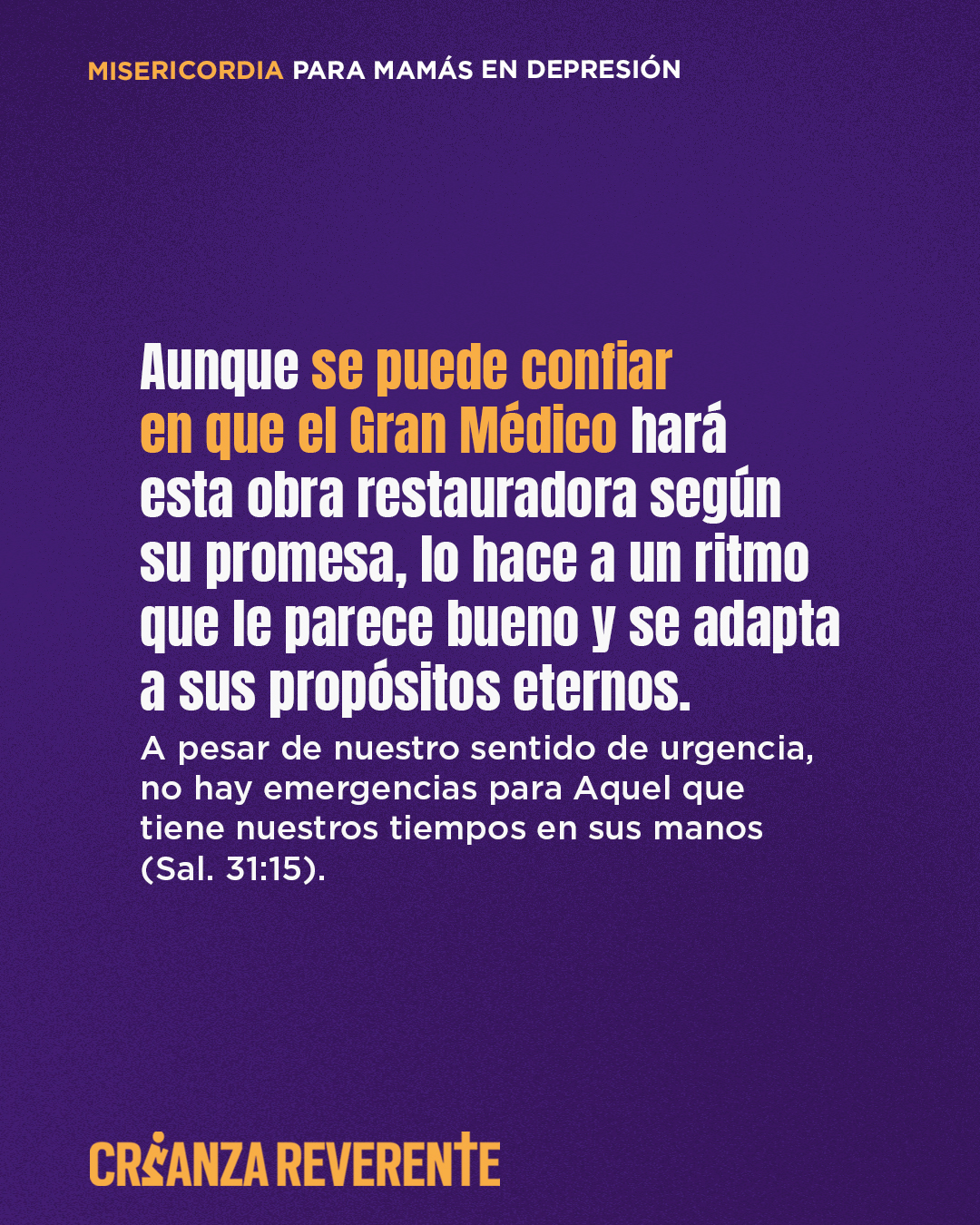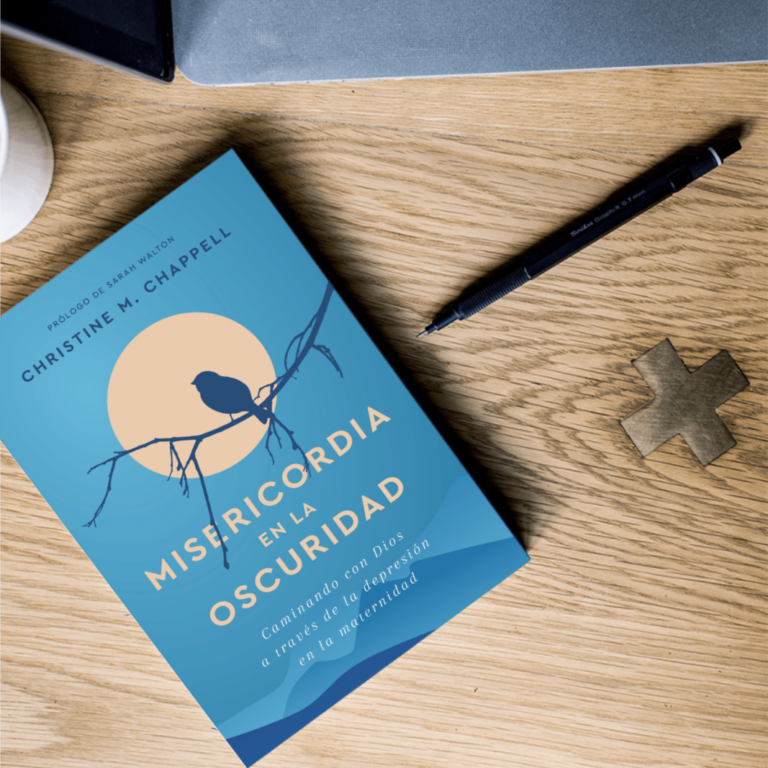Ser admitido en el hospital psiquiátrico no se sintió como la misericordia de Dios para mí. Parecía más bien una crueldad. Quería estar «libre de depresión». Pensé que esa era una meta que honraría a Dios y por la que debía luchar. Con un hogar que administrar y una familia que cuidar, parecía que no había tiempo para el desánimo. Estaba cansada de ser orillada por la tristeza.
Pero me desgastaban los conflictos y los desafíos de la crianza de los hijos. A pesar de que me había esforzado tanto durante tanto tiempo por «mantener la calma y seguir adelante», el esfuerzo continuo por ser emocionalmente estable parecía inútil. Me sentía «bien» solo por un tiempo. Entonces me hundía.
Quizás la peor sensación de todas fue la ausencia percibida del Señor a quien amaba. No podía reconciliar mis penas con su aparente indiferencia. Parecía como si se hubiera «olvidado Dios de sus misericordias» conmigo, como si «en su enojo ya no quiere tenernos compasión» (Sal. 77:9 NVI). Seguramente Dios vio lo mucho que me había estado esforzando y sabía cuánto tiempo había estado llorando. Entonces, ¿por qué dejarme sentada en una oscuridad de la que me había esforzado durante años por evitar? Me sentía tan avergonzada de mis luchas. Me sentía como un fracaso olvidado por Dios.
No fue hasta que me hospitalizaron que Dios me permitió escuchar cuán cruel se había vuelto mi diálogo interno. Estaba tan decidida a liberarme de la depresión que la búsqueda incansable de esa meta se convirtió en mi motivo para vivir. En mi desesperación, mi esperanza se desvió de Cristo y se centró en un cambio que no podía producir por mi cuenta. Entonces, cada vez que el dolor y la angustia me hacían sentir abrumada nuevamente, cada vez que no podía «salir» de mi estado de ánimo miserable, me sentía como una creyente avergonzada. Me desesperé de la vida misma.
Sin que yo lo supiera, pero plenamente conocido por Dios, la desesperación me había alejado de su gracia (Gál. 3:3; 5:4).
Pero me desgastaban los conflictos y los desafíos de la crianza de los hijos. A pesar de que me había esforzado tanto durante tanto tiempo por «mantener la calma y seguir adelante», el esfuerzo continuo por ser emocionalmente estable parecía inútil. Me sentía «bien» solo por un tiempo. Entonces me hundía.
Quizás la peor sensación de todas fue la ausencia percibida del Señor a quien amaba. No podía reconciliar mis penas con su aparente indiferencia. Parecía como si se hubiera «olvidado Dios de sus misericordias» conmigo, como si «en su enojo ya no quiere tenernos compasión» (Sal. 77:9 NVI). Seguramente Dios vio lo mucho que me había estado esforzando y sabía cuánto tiempo había estado llorando. Entonces, ¿por qué dejarme sentada en una oscuridad de la que me había esforzado durante años por evitar? Me sentía tan avergonzada de mis luchas. Me sentía como un fracaso olvidado por Dios.
No fue hasta que me hospitalizaron que Dios me permitió escuchar cuán cruel se había vuelto mi diálogo interno. Estaba tan decidida a liberarme de la depresión que la búsqueda incansable de esa meta se convirtió en mi motivo para vivir. En mi desesperación, mi esperanza se desvió de Cristo y se centró en un cambio que no podía producir por mi cuenta. Entonces, cada vez que el dolor y la angustia me hacían sentir abrumada nuevamente, cada vez que no podía «salir» de mi estado de ánimo miserable, me sentía como una creyente avergonzada. Me desesperé de la vida misma.
Sin que yo lo supiera, pero plenamente conocido por Dios, la desesperación me había alejado de su gracia (Gál. 3:3; 5:4).